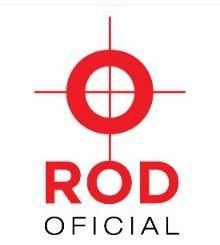He meditado mucho contar esta historia en la que no salgo bien parado ni tampoco bien limpio, pero al final lo voy a hacer porque tal vez salve a alguien. Espero que usted, amigo lector, recapacite y no ignore nunca, como yo aquel día, a los llamados del cuerpo.
Ocurrió un viernes de verano, el día anterior había trabajado en el comedor del internado y me había dado tremendo atracón de carne rusa con papas y helado. En cuestión de minutos nos íbamos para la casa y bajaba el maletín del albergue cuando me llegó el primer aviso en forma de retorcijón intestinal que me paró en seco a las tres en punto de la tarde. Me encontraba a dos metros del baño que había en la mitad del pasillo de la planta baja entre los albergues. Respiré aliviado cuando mis entrañas se tranquilizaron porque la peste que inundaba el baño convencía a cualquiera de aguantar unas horas hasta llegar a la casa. Durante los días de la semana que pasaba en el internado visitaba al baño solo por extrema necesidad, cosa que sucedía con la misma frecuencia con la que algunas muchachas me piropeaban, es decir nunca. El momento del regreso cuando abría la puerta y salía corriendo para el baño a poner mis posaderas tranquilamente en la taza sin preocupaciones ni apuros era definitivamente mágico. Para ser sincero terminar también era reconfortante porque al placer del trabajo bien hecho le sumabas no tenerle que decir al inodoro que lo querías, él lo sabía y callaba feliz. Puse el maletín en la plaza de formación cuando la misma tripa inconforme y molesta por haberla ignorado antes le dio una mordida a la vecina, esta última respondió al ataque y terminaron forcejeando con violencia.
–Tranquilas muchachas que ahorita llegamos –les dije haciendo gala de mis aptitudes de buen mediador.
Las tripas se tranquilizaron, pero en mi desespero por llegar a casa no me había percatado que había traspasado el punto de no retorno y lo que vivía era la calma antes de la tormenta. La salida comenzó a demorarse peligrosamente y para matar el tiempo decidí jugar un rato al taco con mi amigo en un terreno muy cerca de los albergues. El bate era un palo de escoba recortado y la pelota un perrito de goma sin cabeza. El referido semianimal, porque estaba decapitado, constituía el vivo ejemplo de la racionalización socialista multipropósito al ser utilizado lo mismo de adorno si tuviese cabeza, juguete para ser mordido y apretado por bebes y como decorado en manubrios de bicicletas o de interiores con un chorro de cintas de colores saliéndole por el culito. Para ser justos el referido culito era falso porque consistía apenas en un huequito por donde salía un chiflidito si lo apretabas y si tuviese cabeza, pero hablando de de culito volvamos a la historia que nos salimos del tema. Persiguiendo un fly de la pelota-perro sin cabeza me pegué a la cerca de la piscina y en el momento del salto me sorprendió otro retorcijón ya más abajo del vientre. Entonces tomé la decisión equivocada, que no fue dejar pasar al perro de jonrón, sino tratar de liberar la presión intestinal en lo que creí un gas desesperado por salir. Milésimas de segundo después tuve que cancelar la operación con urgencia. El gas venía con premio y tranqué la zapatilla con enorme esfuerzo, aunque alguna pequeñez debe haber escapado. Las tripas que pensaron que encontraban el alivio empezaron a protestar por la cancelación con una gritería y un insulto tal que me dejaban medio encorvado y sudando frío contra la cerca.
–Estas sufriendo por el jonronazo que te di, ja ja ja –dijo mi socio.
–¡Me cago comemierda!-protesté
Mi amigo se cayó de espaldas al suelo de la risa y yo le pasé por el lado tratando de caminar. Si es que ir jorobado, muy despacio para no alertar al diablo y con el culo contraído se puede llamar caminar. Mi salvación consistía en llegar lo mas pronto posible al mismo baño que antes había despreciado y que en ese instante estaba mas apestoso que una letrina del carnaval. Los últimos metros fueron un suplicio y a punto estuve de tirarme al suelo a arrastrarme como un majá, pero la baranda de concreto me salvó de restregarme por el piso. Cuando todavía ileso entré al inodoro y abrí la puerta deseé salir corriendo e irme a cagar aunque fuera debajo en los sótanos, pero ya no había tiempo ni para respirar. Me giré y en tensión suprema tomé puntería lo mejor que pude sin acercarme mucho al home, porque el umpire hacía meses que no le pasaba ni un trapito. Pero como dice el dicho y valga la redundancia: cuando el mal es de cagar no valen guayabas verdes. Resulta que en ese momento crucial el cabrón botón del pantalón se trabó y como mis manos además de estar sudadas, también temblaban medio contraídas, perdí un tiempo precioso. Cuando finalmente terminé rompiendo el botón e intentar bajar los pantalones a una velocidad record, resultó demasiado tarde. El culo calculó mal el timing y una tromba de mierda pastosa con peste a animal muerto salió desenfrenada e imparable para inundar al mejor de mis calzoncillos, el único que no tenía ni un huequito. Yo siempre soy positivo y me agarré a lo único bueno dentro de la tragedia: había vuelto a la vida y podía pensar. Primero aguanté la respiración porque hacía unas arqueadas de la peste que me iban a hacer vomitar y con estar cagado era suficiente, cagado y vomitado hubiese sido terrible. Me quité lentamente el pantalón tratando de evitar la expansión y descubrí con alegría que el pantalón azul estaba casi ileso, solo dos o tres pequeñas salpicaduras que no se echaban a ver y podían confundirse con fango. El buen calzoncillo que al no tener huecos había contenido el ataque salvándome la vida y ahora no lo podía abandonar en esa situación tan difícil. Ni soñar con decirle a mi mamá que había perdido a mi calzoncillo nuevo, ya tenía bastante con abandonar al botón del pantalón sin intentar un rescate, prefería que mi madre le pegara un botón de otro color a recogerlo del piso donde fuese que hubiera caído. En cueros de la cintura para abajo boté la inmundicia arriba de la inmundicia con movimientos de cirujano para evitar las salpicaduras porque si agitaba mucho las manos corría el riesgo de que aquello se expandiese a la velocidad a la que se expande el líquido de un perro acabado de salir del agua. En mala hora pensé en el perro mojado pues me eché mal de ojo y cuando abrí la pila del lavamanos no había agua. No me amilané y después de sacar la cabeza del baño para coger aire porque llevaba cinco minutos sin respirar, descubrí un poco del preciado líquido en el tanque del inodoro. Con unas hojas del periódico Granma que la providencia se había encargado de dejar por allí quise limpiarme e intentar adecentar a mi valiente prenda interior, con resultados mediocres para la prenda y solo algo mejores para mí. Tomé entonces la decisión salomónica de girar el calzoncillo y ponérmelo con la parte cagada para afuera porque no hay nada mas lógico que ir contra la lógica. A punto de desmayarme de aguantar tanto la respiración, salí de aquel cuarto del demonio con el olor nauseabundo pegado en la nariz y tomé aire fresco. Tuve que correr, por Dios que alegría me dio comprobar que podía correr, cuando escuché los llamados para irnos.
Muy pronto estaba montado en la Aspirina que nos llevaba hasta la Ciudad Deportiva. Me quedé cerca de la puerta, de pie y agarrado al tubo tratando de no acercarme demasiado a nadie.
–¿Tú no sientes una pestecita a mierda por aquí? –me dijo mi socio con la misma cara de risa que tenía cuando estaba tirado en el piso.
–Te habrás tirado un petardo –le respondí fingiendo risa, muerto de preocupación y afinando el olfato para intentar descubrir si el cabrón me estaba jodiendo o era verdad.
En la tercera fila de la guaguita, la muchacha pelirroja del otro grupo que siempre me había gustado y que nunca me había atrevido a decirle nada me miró con rostro alegre invitándome a sentarme en sus muslos durante el trayecto.
–Gracias, estoy bien –dije intentando sonreír y cagándome en mi suerte.
Nunca me miró más a la cara.